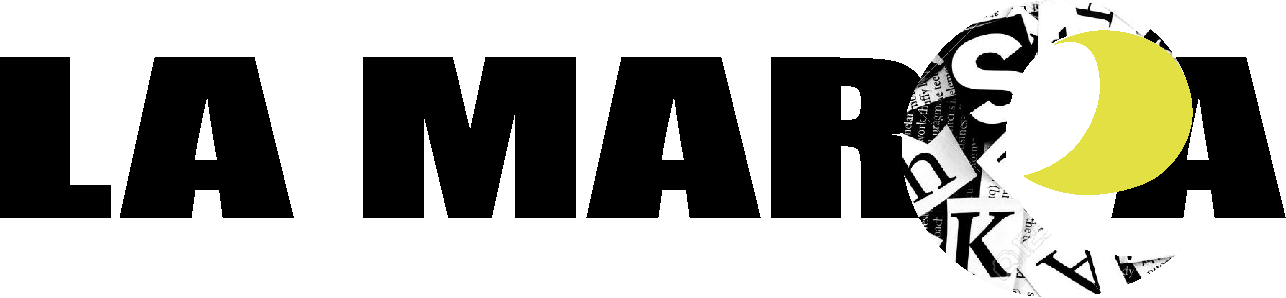Notas de lectura sobre Misales, de Marosa Di Giorgio (1993)
Cada flor tiene su idea.
Esa idea es un apetito.
María Negroni
por Camila Vazquez – Portada: óleo del artista chileno Guillermo Lorca.
Tengo el recuerdo de un jardín total. De un olor insoportable. Uno que sería capaz de hacerle decir a Silvina Ocampo afuera está la primavera inmunda. Era la quinta de mi abuela Ninín en un barrio pobre de Rosario. Fue su verdulería durante la infancia y la juventud y su negocio familiar hasta que se casó con mi abuelo Hugo. Recuerdo las tardes de calor húmedo del Litoral, los abejorros, los familiares viejos, hombres viejos cuyos nombres he olvidado y a quienes siempre temí. También el tanque de agua en el que nos bañábamos los nietos para pasar la calor, como se decía. Y a mi abuela, la primera persona que me enseñó a hacer plantines. A adorar a las flores. El aroma a peperina impregnado. Después, cuando fuera adolescente y leyera historias sobre ese extraño pueblo llamado Macondo, siempre pensaría en mi Macondo familiar: la quinta de mi abuela. Abuelas y recuerdos hacen estas notas. Leer a Marosa, como corresponde llamar a una poeta con nombre de flor, desató en mí el efecto que desata otra narradora: mi propia abuela. Ahora que está senil y postrada tras dos operaciones de cadera, sus relatos por teléfono son el recuento de una vida frutal, florecida. Con frecuencia habla de los tomates, de las orquídeas o las lechugas. Nunca está quieta en su relato: hay de todo por hacer en un jardín. Hace unos días afirmó que me ha visto empollando. Cuando está más lúcida, hace un recuento de todos sus muertos, que la visitan con frecuencia. En particular, La Chola, su hermana menor. Y la mismísima Tata, su madre. Cada tanto, la visita El Papi, su marido, que aún muerto continúa enojado. Ella sigue sin llevarle el apunte.
Las voces de Marosa Di Giorgio, la mítica poeta uruguaya nacida en Salto en 1932 y fallecida en 2004 en Montevideo, pero sobre todo druida (por sus orígenes celtas) y chamana, como la llama Mónica Ojeda, son voces anacrónicas entre la inocencia de los cuentos tradicionales, la atemporalidad del mito y la extrañeza del sueño. A menudo, su lectura deja la sensación de la vieja loca, del delirio. Volveré sobre esta idea, pero quisiera reforzar aquí que vieja y loca son únicamente halagos: Marosa inventa un lenguaje. Más precisamente, entabla un relación de exuberancia y fantasía con él, lo adorna, lo hace surgir como a una granada de la planta. Para hacer verosímil lo surreal, Marosa extraña al máximo la atmósfera y la sintaxis. Estas notas pretenden una tarea imposible: referirse únicamente a uno de sus libros, Misales, publicado por primera vez en 1993 (actualmente, circula en las ediciones de El Cuenco de Plata y Hum editorial). Imposible porque Marosa escribía papeles. De hecho, ese universo descomunal que es su poesía reunida, publicada por la editorial Adriana Hidalgo, lleva por título Los papeles salvajes. Imposible en tanto delimitar, sopesar, dividir y acomodar la escritura de Di Giorgio son tareas tan complejas como adoctrinar un jardín. Ese gesto a menudo fascista del que sí es capaz la ingeniería, responsable de aniquilar especies nativas, controlar, regular y convertir en máquinas los organismos vivos que son los bosques. En la última etapa de su escritura, Marosa se vuelca hacia la narrativa, lo que ella a menudo denomina como “los papeles eróticos”. Pienso que en esta idea los papeles, la idea de una escritura prolífica, caótica, una escritura sin un orden, sin comienzo ni final, es en sí misma una clave para leer a Marosa. Leer su obra como traída por el viento, de a ramaladas, de a saltos. Como se llega a un vivero: primero se visita esa planta iridiscente; luego, aquella otra, inmensa y perfumada; se detiene una en las monsteras y las plantas de interior. Se pasea, se busca. No se lee: frente a Marosa, se desea. La escritura de papeles la ubica cerca de Macedonio Fernández y a sus Papeles del recienvenido. Macedonio hablaba de sí mismo no como escritor, sino como recienvenido a la literatura. Marosa no piensa en sí misma como escritora: ella cree, más bien, que es una especie de medium, la traductora de un dictado mayor, un dictado de las flores y los frutos. Una escriba de dios.
Más adelante, cuando se vuelca a la narrativa, Marosa habla estrictamente de su obra como “relatos eróticos” o “novela erótica”, pero no existe sustancialmente una diferenciación concreta con sus poemas. Desde su primer libro, Poemas, Marosa desata una lengua pomposa y vegetal que crece naturalmente en prosa. La llamada prosa poética. Una categoría que trastoca el cerebro de mis jóvenes estudiantes de secundario: ¿como puede ser algo prosa y, a la vez, poesía? En su obra no hay coto. No hay límite. No hay remate necesario, pero tampoco el disparate de no entender lo que se está leyendo. Sin embargo, afirmar tajamente que no haya diferencia alguna entre sus poemas y su narrativa es un gesto de pereza intelectual. Es cierto que los límites entre los géneros -y esto ya es de por sí un gesto queer en su literatura- están diluidos o son fronteras como de baba, como telas de araña o crisálida de mariposa, un velo finísimo que Marosa, porque es druida, sabe y puede atravesar. Pero en Misales, libro profano y panteísta, asistimos a un puñado de historias y personajes que a veces se entremezclan. Historias más con arquetipos que con personajes, un gesto que la ubica en las fronteras de una literatura folclórica, casi anónima, como si el inconsciente colectivo de un pueblo remoto escribiera a través de Marosa. Con leves virajes, en Misales asistimos a unos de los asuntos que obsesionaban a nuestra maga: los casamientos. Toda la escritura de Marosa parece ritual, sacramental, ungida. Ella trabajó durante algún tiempo de su vida haciendo reseñas de casamientos. Pero en su universo, como una célula que se autoreproduce, como un dios que se multiplica, como un jardín infinito -al revés de Borges, que pensaba que el infinito tenía estructura de biblioteca- ningún personaje o arquetipo -la virgen, el cazador, la señora grande, el higo, la libre, el caballo, la mariposa y la bromelia, también: el violador- se detiene mucho en el amor. No porque sean insensibles. El amor como suceso cultural opera de otra manera: en Marosa está casi únicamente ligado al deseo. En Misales leemos las infinitas bodas de mujeres con criaturas del bosque: Se oía en lo hondo de los bosques gritos de mujeres que tenían pasiones con los bichos. Solteronas que se desposan con frutas o con hongos. Amantes que hacen tríos con los murciélagos. Mujeres que acechan y cazan a sus víctimas. Todo un repertorio de seres dispuestos al deseo, exhibidos para él, listos para el festín. Y por supuesto, abusadores. Marosa escribe la violación. En los jardines descampados, las niñas corren peligro. A menudo, hombres y otras fuerzas salvajes quieren llegar al centro, al corazón de la flor, al vértice de placer de la mujer. Así, terminan por matarla. Marosa narra esa violencia viejísima. Pero también narra el aborto, la venganza, la risa, el chiste, la puesta en ridículo de las reglas patricarlaes: Mientras pensaba esto, un animal la topó, se le vino encima. La punzaron unos cuernos. ¿¿Cómo había entrado ese animal??!! ¿Sería una pesadilla? Mas vio que era cierto. Gritó llamando al marido. Y se dio cuenta de que eso era el marido. Decía, entonces, que a diferencia de los poemas, en los que parece construirse más bien una inmensa novela, en Misales, un libro que debería contener todos los textos requeridos en la misa, se narran escenas circulares, visitas, pasajes, momentos de un pueblo o algo parecido.Una mujer cocina un budín, un hombre la visita. Quiere tener relaciones con ella. El budín se prende fuego. Esta imagen, por ejemplo, también la posiciona como una prima de Macedonio, quien se burlaba de los escritores realistas con escenas como esta: un personaje está planchando la ropa. El escritor se olvida de este asunto y, entonces, el personaje se prende fuego.
Volviendo sobre el vórtice incandescente de su escritura, en Marosa el deseo, el encuentro de los cuerpos, es opaco. A veces es una proliferación de orgías, orgasmos y placeres. En otras ocasiones, un suceso atroz y violento. Y, a menudo, algo indefinido y complejo, en el borde entre ambas pendulaciones, como su propia obra. Pero siempre algo instituyente. Un especie de dios. Es difícil e incluso indeseable pensar una moralidad en la obra de Marosa: aunque la atrocidad no se le pasa de largo, Marosa tampoco proscribe el placer extraño de los seres que viven en su universo. No erige ningún manual de catequesis. Más bien, sus misales son profanísimos en tanto celebran bodas, uniones. Pero son textos sacramentales, construidos en una visión panteísta del mundo donde una flor puede despertar el mayor desacato en una persona. Marosa sabe que hay un principio natural, violento, un centro de la vida que irradia y une los cuerpos, todos los cuerpos que existen: es el sexo. Un dios pagano hecho con el barro de los jardines donde viven miles, millones de criaturas. Un sexo de plantas y de hongos, un sexo de esposas y de ángeles y de vírgenes. Un sexo frutal. El sexo ensucia y cambia el orden de los organismos: algunos abortan y otros paren líbelulas o conejos. El sexo es el jardín. El sexo es el juego. Por eso, su prosa parece inocente. Su obra exubera. Nada de tonos de bajos, nada de remilgos, nada pacaterías: la prosa de Marosa es sensual, no porque hable de sexo. Es una prosa florecida, hacia afuera, brotada, sugestiva. En el universo de Di Giorgio, la energía libidinal la elabora el cosmos entero. Puede que una virgen siga impoluta para siempre, incluso que se niegue al matrimonio, que se escape. Pero ese deseo, ese impulso que mueve a sus criaturas, es elaborado en otros órdenes no siempre antropomórficos: un higo puede explotar si ese acto de la carne no se ejecuta. La prosa de esta maga tiene ornamentos y extrañerías: vueltas en el lenguaje que desacomodan todo orden de realidad. Algo tan complejo como el delirio: no un narrar cualquier cosa, sino construir las leyes de un sistema exuberante y anarquista. En su obra, se funda un mundo que se escribe en una sintaxis mixturada. Es porque los niveles entre lo humano y lo salvaje no están separados aquí que lo sexual es es un lugar de enunciación, un modo de decir, una relación con el lenguaje. En este jardín de las delicias y de los excesos conviven una mirada no desprejuiciada sino sin juicios -no como si se los hubiera sacado, sino como si no los hubiera conocido- , con una representación feroz de la sexualidad. Marosa escribe las zonas más terribles del sexo: la violación, el incesto, el abuso. Marosa sabe que el sexo también es cruel, también fagocita, también quiere comerse al otro. Su inocencia no la hace cómplice de la crueldad, por el contrario: la vuelve profundamente sensible, capaz de denunciar lo que el decoro no puede. Sin ser una tirana, sin ser una sádica. En su universo se entremezclan cuerpos, tiempos, espacios, paisajes, mitologías. Sus papeles conforman un continuum híbrido entre los géneros -el sexo es sin género en Marosa, por eso su escritura también lo es-, que abarca desde la prosa poética hasta sus textos narrativos. Sobre este rasgo opina Roberto Echevarren que los textos de Di Giorgio son híbridos: están invariablemente construidos como pequeños poemas en prosa que, al encadenarse en una serie aleatoria, sugieren una novela poética. Pero es una novela fabulosa que derrota las expectativas antropomórficas. Lo que se anticipa, lo que ocurre, no es previsible según una perspectiva humanista o humanizadora. No suceden cosas entre los hombres (o entre los hombres y las mujeres) sino entre el yo lírico y animales, plantas, o seres indefinidos o inventados, en un tono vehemente y categórico que da a la ficción un cariz alucinante. No se manifiestan sentimientos subjetivos, sino afectos impersonales, fuera de las conveniencias, de lo verosímil de una identidad o de un estatus, fuera en rigor de las modalidades intersubjetivas previsibles.
Otro rasgo alucinante de la obra de Marosa es su fidelidad a lo fantástico. Como le gustaría a la crítica Susana Reisz, en la obra de Marosa lo fantástico no es un revés del mundo ni una capa de la realidad: es la realidad. No hay un truco que develar. El texto empieza y allí está la ranura, el absurdo, el poema, en el comienzo: Cuando ella empezó a nacer, él empezó a arder. Pero se dijo mirando aquella brasa rosada, encarnada, el pequeño pimpollo ese: -Esto es un incesto, si soy yo el abuelo y el padre; si yo engendré -dijo exagerando- a este rosal. Lo crié, le di de mamar, le ofrendo la tierra, el agua, la almendra y la sal. Tanto sus orígenes, como su relación con la palabra -su devoción por el poema como oración-, como la hibridez de sus textos y la hibridez de sus criaturas hacen de Marosa una druida, una maga.

Como maga, Marosa transcribe un pulso subtérraneo, un pulso vegetal y un pulso de los ángeles. Como mi abuela Ninín, escribe en un tiempo nebuloso que es todos los tiempos: la época del mito. A propósito del tiempo, de la hibridez y la magia, Ariel Schettini sostiene que lo que se relata es que la magia existe, que hay otras reglas que corren subterráneas a las reglamentaciones reales y que hay otros mundos que el mundo tal como se presenta: se relata una transgresión en todos los sentidos, a las leyes de la naturaleza, del sentido común, de la burguesía y de la religión. Por eso el relato es también el de una loca, en el sentido
más clásico de la palabra: una que habla desde un más allá de las leyes de la racionalidad y más allá de las leyes urbanas. (…)La que habla es una “tocada”. Su sabiduría es una crítica a todos los saberes y a todos los lenguajes; el de la ciencia, el de la lógica y el de la moral. Contra esos saberes ella le opone un saber que viene de un estado de reconciliación absoluta con la naturaleza. El precio que pagó es el de volverse una marginal absoluta: una bruja. Todo su saber está, como dice Michelet cuando describe el proceso de aprendizaje de la bruja medieval, en la “escuela de los matorrales”.
En Marosa se desata un deseo río en el poema, un deseo río a lo largo de toda su obra. Una obra que ha sido acusada de naive, de desconectada de lo real, de poco comprometida con la realidad. La Realidad: el discurso del hombre blanco. La Realidad: donde el saber es el organizado, el motor del progreso, el productor de tiempos lineales. La Realidad: un sistema de ordenamiento y aniquilación de la diversidad inmensa de la vida. Dice Mona Chollet, a través de una cita de Carolyn Merchant, en su libro Brujas, la potencia indómita de las mujeres : La bruja, símbolo de la violencia de la naturaleza, desencadenaba tempestades, provocaba enfermedades , impedía la generación y mataba a los niños pequeños. La mujer que causaba desorden, como la naturaleza caótica, debía ser puesta bajo control.
Pero la obra de Marosa es tan política como aquella consigna que postuló cuando le preguntaron cuál sería su campaña si se postulara para presidente: las flores al poder, respondió. La politicidad marosiana es queer, es híbrida, es salvaje, bruja, interespecie,lírica, deslenguada y mágica.