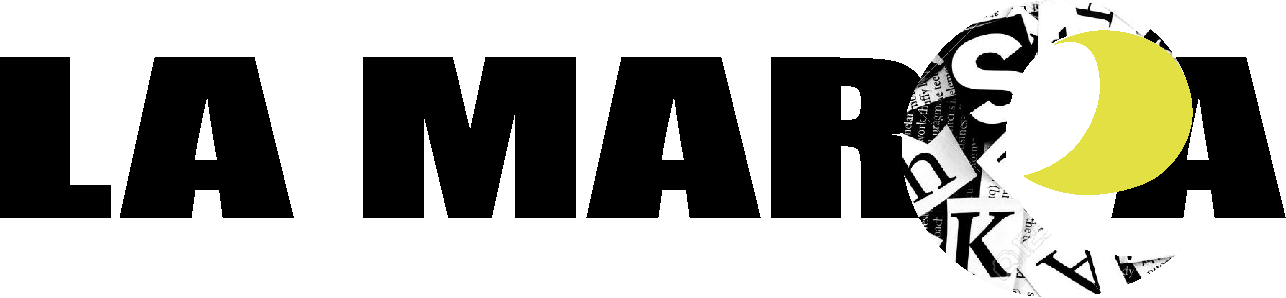notas de lectura sobre Chilco, de Daniela Catrileo (Seix Barral, 2023)
por Camila Vazquez
Hasta no hace mucho, nunca había reparado en mí misma como alguien que ha migrado. No me puedo enunciar migrante, quizás porque ese término carga una semiosis a menudo desigual que no he sufrido como quien se muda de un país a otro y atraviesa fronteras, cambios de documentación, pérdidas laborales, rupturas idiomáticas, discriminación. En cambio, me he movido entre tres provincias a lo largo de mi vida: nací en Santa Fé, pero me crié en San Luis y luego residí por estudios, trabajo y amor en una ciudad de Córdoba. Mi acento es bastante rioplatense, pero nombro las cosas en una lengua chuncana, la que aprendí en las Sierras de los Comechingones. Nunca me sentí de Río Cuarto, y sin embargo ese territorio aloja a las personas que más quiero y ha dejado en mí un tono, un léxico cordobés que aprendí, sobre todo, de mis alumnxs. No olvido, sin embargo, la nostalgia de mis primeros años en esa ciudad a menudo expulsiva y el posterior orgullo en no ser parte de ella. La extraña libertad que trae el margen: la fuga, el retorno al lugar del que una es. El paisaje que llevas, el paisaje que cargas, escribe la autora chilena de origen mapuche, Daniela Catrileo.
El territorio es algo que vive en la voz. En el sonido. La forma de estar asidos a un paisaje tiene que ver con un modo de nombrarlo. En eso, pájaros y humanos nos parecemos. La pensadora belga Vinciane Despret ensaya una idea semejante. Lejos de los binarismos y las lecturas capitalistas en torno a los estudios biológicos, ella busca rastrear el espectro de relaciones que entablan las aves con sus territorios. Piensa en el territorio como algo mucho más amplio que el espacio: quizás sea una relación, un modo del deseo y, sobre todo, un ritmo. Una disposición para el amor, la lucha, el alimento, pero también, para la creatividad: un lugar donde desplegar la voz, donde aunar cantos, hacer cánones de las melodías, un pulso y una frecuencia. Ella propone, entonces, entender a los territorios, sobre todo, sonoramente. Sin pensar en lo animal como metáfora de lo humano -nada más violento-, sino intentando rescatar el animal que somos, pienso que las tonadas, las palabras que elegimos para decir tortita, criollo o rasqueta, pururú, pocholo o pororó guardan la enorme huella del tiempo y el espacio en nosotrxs. También, cuánto podemos decirnos, cuánto podemos hablar, qué lugar tenemos para el despliegue de nuestra lengua en una tierra. ¿De dónde somos, entonces?, ¿cuánto somos en determinados lugares?, ¿qué potencias, afectos o dolores nos despierta la porción de tierra de la que venimos, la que dejamos atrás, la que guarda nuestra infancia y la que nos hospeda en el futuro?
Hablo de las aves y hablo sobre una parte de mi experiencia porque quiero hablar de la novela Chilco de Daniela Catrileo. Allí, la protagonista y narradora, Marina, atraviesa una crisis de desarraigo. Su pareja, Pascale, mapuche de origen, decide regresar a su isla natal, Chilco, y ella debe enfrentar no solo la decisión de elegir dónde vivir, sino la posibilidad de sentirse parte de una tierra. El libro tiene una estructura circular: la protagonista instalada en la isla, su memoria de una vida anterior en la ciudad, la estadía en la isla otra vez, el encierro, el olor ¿la extinción de las ballenas?, la percepción nueva, como la de quien se acerca a una cultura. Tengo la sensación de que la novela plantea la idea de que una puede enamorarse no solo de una persona, sino del paisaje que lleva, como Marina de Pascale. Los personajes se conocieron en la capital de un país que podría o no ser Chile. Una capital atravesada por un estallido que quizás recuerde al de 2019, pero distinto: crisis habitacional y alquileres imposibles, pobreza, precarización laboral, ecocidio, extinción de animales y destrucciones masivas de edificios contra el negocio inmobiliario. En esas ruinas se erigen el amor, la resistencia, la lucha colectiva y las preguntas por la identidad.
Marina viene de una familia quechua que se prefiere peruana, pero que guarda profundas relaciones con las culturas originarias andinas. Se enamora de Pascale, que es mapuche y ha tenido que migrar de la isla para obtener otras oportunidades laborales. De alguna manera, Marina admira el vínculo que guarda Pascale con su isla. Pero una isla también asfixia y, en esto, la representación de los territorios tampoco es lineal ni utópica. Los personajes no pueden sentirse parte de una ciudad que, aunque antes fue mixtura, hibridez e intercambio, ahora -antes también- los expulsa, se desmorona, no deja ni un resquicio seguro en el que trabajar, amar, comer y dormir. ¿De dónde se es, entonces, en las resquebrajaduras de las ciudades, esos sitios que históricamente se erigieron sobre el enorme borramiento de su fauna, su flora, sus culturas originarias? En la ciudad éramos unos quiltros, sin genealogía, escribe Catrileo.
La novela se pregunta constantemente por la relación entre la lengua y el territorio. Por ejemplo, dice la narradora sobre su abuela: Se le salen nomás las voces andinas, de vez en cuando. Su lengua actúa por sí misma, no le pide permiso. Así lo aprendió. La lengua es también la huella de un curso en nosotros que no podemos controlar: aunque podemos educarla, impostarla, torcerla, no podemos arrancar su tesitura, su potencia, su amplitud, su tonada. Está en el fondo de lo que somos que es la infancia, el modo en el que nuestras madres o quienes nos criaron se dirijieron a nosotros, nos hicieron existir en la voz. Si pudiéramos controlar la potencia indómita de nuestra lengua, su rastro animal, entonces no nos hablaría en sueños por las noches. Lo sabe Pascale que dice: En esos sueños me veo en Chilco, cabalgando sobre el lomo brillante de un caballo negro. Su pelaje resplandece y puedo sentir su aliento cálido en mi piel. A veces, es como si fuéramos solamente un cuerpo, un animal salvaje. También escucho voces en mapudungun que me piden volver. Escucho un clarito ül, un canto en voz de papay, una mujer mayor que no conozco que repite: inche pepakeymi, inche pepakeymi, vengo a verte, vengo a verte. Mientras intento concentrarme en su música, toda la isla cambia del fucsia silvestre a un azul brillante, un azul lapislázuli.

La operación más interesante de la novela, además de su trama, es su condición de archivo. Catrileo imagina una isla, la última en ser colonizada, la que más se resistió al dominio español, acaso sostenida sobre islas concretas del sur de Chile, e inventa para ellas un archivo: silvestre, histórico, literario, geográfico, sonoro. La novela articula así la historia de sus protagonistas y la historia de esta isla imaginada. Catrileo ejerce entonces la ciencia ficción especulativa, pero sin incurrir ni en la catástrofe absoluta del fin del mundo ni en el enaltecimiento de la vida fuera de las ciudades. La novela es en sí misma un archivo: porque su protagonista trabaja en los archivos de un museo, porque se exhiben allí los últimos ejemplares de ballenas, por el intercalamiento de fichas e historia en la propio texto; porque entrelaza, a la vez, hilos narrativos sonoros, biológicos, políticos y afectivos en los que se entraman sus personajes. A lo largo de todo el texto se despliega una prosa bellísima y poética que, de a momentos, explora lo ensayísitico: pone a sus personajes a explorar ideas sobre la voz, el territorio, el amor. Creo que el libro trae una propuesta sobre los territorios: la posibilidad de imaginarlos, de experimentar posibles relaciones – tanto de crisis como de deseo sobre ellos-, para pensar nuestras propias formas de estar vivos.. ¿Qué harás si es el fin del mundo?, se preguntan los personajes. Y la novela parece responder: guardar en mi lengua la memoria, decir la hermosura y la pena de un lugar con ella, nombrarme a mí misma en ese territorio, dejarme decir por el lugar. Yo a las palabras las pienso /y las rescato del moho que me enturbia dice la poeta mapuche Liliana Ancalao. Y dice Vinciane Despret: Hacer un territorio es crear modos de atención (…), detenerse, escuchar, seguir escuchando. Es no olvidar que la tierra cruje y rechina, también canta. Es no olvidar que esos cantos están desapareciendo. Y que, con ellos, desaparecerán múltiples maneras de habitar la tierra, invenciones de vida, composiciones, partituras melódicas, apropiaciones delicadas, maneras de ser e importancias. Todo lo que hace territorios y lo que hacen los territorios animados, ritmados, vividos, amados. Chilco es una invitación a inventariar la compleja experiencia de nuestras vidas: todo esto hubo y lo cantamos.