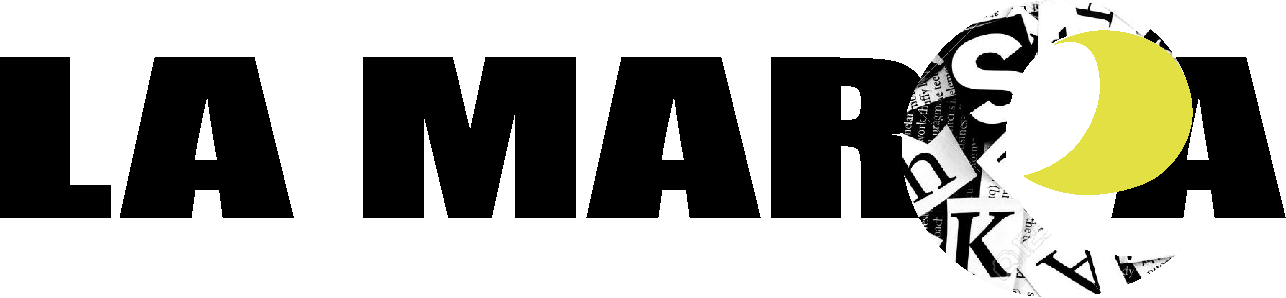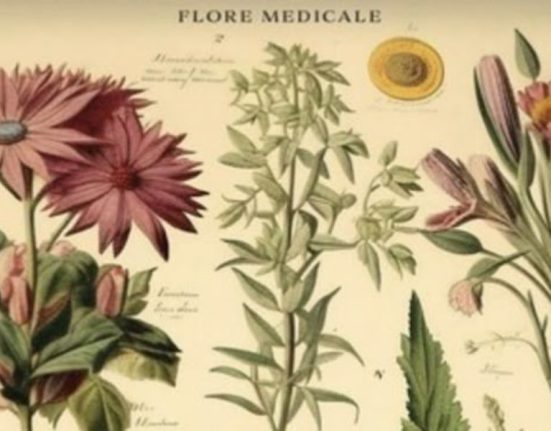Notas de lectura sobre Clara y confusa (Cynthia Rimsky, Anagrama, 2024)
por Camila Vazquez
Los años 90 en Argentina fueron un completo delirio. Además de un presidente que, treinta años después, tendría una réplica más cruenta de sí mismo, hubo un país que creyó en la convertibilidad, los cohetes a Japón, la pizza con champán, las vedettes y los autos de carrera. Los 90 también dieron paso al desarrollo de personajes como Claudio María Domínguez, el referente número uno de la luz y los ovnis; a organizaciones gordofóbicas: Anónimos Luchadores Contra la Obesidad, comandada por el nefasto Dr. Cormillot; a los cursos de control mental y a los seminarios de yoga que juraban que, tras pagar unos cuántos dólares, una podría terminar levitando. Parece que cuando el neoliberalismo se profundiza, la época se brota, se enloquece y termina dando estos giros espiralados. Quienes lo instituyen, no ganan el voto popular por medio de la razón, por la justicia ni por la beneficencia: es su delirio en lo que la gente cree. Aunque no leí mucho de ellos, sé que hay una frase de Deleuze y Guattari que dice que las masas no fueron engañadas, sino que ellas desearon el fascismo. Pienso, entonces, que la política también se juega en un plano mucho más sutil que únicamente los números y la economía. Me pregunto si en vez de razones no es momento de ponernos nosotrxs a imaginar utopías mejores: estética y éticamente. Si no es nuestra responsabilidad imaginar, soñar, dibujar, escribir propuestas que sean disparatadas y hermosas como aquella que propuso otro presidente, Néstor Kirchner, en 2003. Tras años de negacionismo y libre mercado, inauguró su gobierno con la siguiente frase: vengo a proponerles un sueño. Es desde el sueño, es decir, desde esa espesura del deseo colectivo, que la política disputa también su poder. En esta época en la que se nos proponen pesadillas, yo quiero programas políticos que me acerquen al sueño.
Todo este manifiesto que tuvieron que leer viene a colación de la novela Clara y confusa, de la chilena Cynthia Rimsky, que resultó ganadora del Premio Herralde de Novela en 2024 y que, sin tener nada que ver con los panfletos políticos hace algo muy político ejerciendo el arte de la levitación. Es difícil decir sobre qué trata: en principio hay un protagonista que es plomero; que vive en un pueblo de la llanura pampeana; que aprendió a escuchar filtraciones de agua fantasmas gracias a su maestro, Ovidio; que está enamorado de un artista visual que es despiadada con él y que a ella no le va bien en el mercado de las artes visuales del pueblo; que el plomero se afilia a un sindicato y descubre que todos los colegas denuncian corrupción y, para salir de la corrupción, él se pone a investigar la ruta del dinero del gremio a la vez que se termina corrompiendo para poder sacar jugo del gremio y así posicionar a la confusa y relegada artista Clara, su amada, en el mercado artístico. Todo (esto sí es un spoiler, pero no sean lectores de finales) acaba en la fiesta del Pastelito, en un inmenso gesto de dialogismo, carnavalización y demás términos que le encantaría al crítico y teórico marxista ruso, Mijaíl Bajtín.
Cynthia Rimsky, que es chilena y una viajera crónica, se vino a vivir a la pampa húmeda argentina. Ella escribe desde y sobre ese territorio, aunque hace en esta novela algo totalmente imaginario: un pueblo que es un poco de Chile y otro poco argentino, que está escrito incluso en una lengua chilenoargentina, que a veces usa el tú y otras veces el lunfardo. Rimsky tiene gestos muy amorosos en su literatura: escribe sobre la pampa. Ese lugar que, en la literatura argentina, ha sido “un residuo”: el desierto, como le llamaban los hombres de la generación del 80. Y toma, además, otras decisiones estéticas, como la de centrarse en la vida de personajes con oficio, el universo de los oficios, y encontrar en ellos una poética, como dice su propia autora.
Esta novela está apenas despegada de lo real: no podríamos decir que no es realista, sino que está llena de desvíos y que eso, las fugas en la trama, la hacen un poco más liviana. Está como realzada de la realidad, pero no su en su antagonismo: la literatura fantástica, el terror, la cifi ni nada de todos esos géneros que aquí tienen que quedarse afuera, pues no han sido invitados a la discusión. La novela es terriblemente graciosa. La tiranía de la trama, al decir de otra escritora, María Sonia Cristoff, aquí sé no es tal, pues, como trama, resulta bastante vueltera. Me gusta pensar en la idea del volantazo: Rimsky venía pisteando como una campeona y empezó a pegar un volantazo, dos, tres y ya no pudo parar hasta llegar a la fiesta del pastelito. En este sentido, pienso que este libro dialoga con la propuesta de Ítalo Calvino, la de la levedad: la idea de que la literatura, para incidir en la pesadez de lo real, debe ser menos densa que esto último. O con la idea de Juan Cárdenas: el arte, para ser tal, tiene que flotar, ser ligero. Escribir, para el autor, debería generar este efecto en tanto las palabras son posibles gracias al aire: se soplan, se articulan con aire en nuestra garganta. Y es desde allí, desde su levedad (que no es lo mismo que banalidad), que el arte genera placer. Sobre el sentido, el autor dice: ¿por qué nos parece tan insoportable que en el fondo todas las cosas tengan un hueco, una ausencia radical de propósito o función, una burbuja? Él encuentra que ese rasgo es justamente el que hace 1) que el arte flote; 2) que ocurra el placer.. El placer por el placer, el placer enroscándose sobre sí mismo, buscando su propio agujero (…). Lo que hizo evolucionar a las aves no fue la lucha por la supervivencia sino la urgencia del canto, su gratuidad, escribe Cárdenas y su decir nos sirve para pensar esta novela. Parece que la trama pierde el sentido (¿qué otra cosa se puede hacer con él?), que deriva; que anda al vicio, como decimos en Córdoba; sin ton ni son; sin razón de ser; que la historia fue al goyete, en profundo lunfardo; que tanto esfuerzo en narrar ha sido, a fin de cuentas, al divino botón. ¿Y entonces por qué una sigue leyendo?, ¿qué este gesto de promover la lectura de textos que andan delirando con la trama? Una locura, claramente.
Lo que me parece a mí es que esta novela no es una novela contra el sentido, como quieren lxs posmodernxs, sino una que sabe que el sentido es escurridizo, fugaz, que pega la vuelta, que es saltarín. Incluso, según declara su autora en varias entrevistas, ella escribió este libro para sobrevivir a la crueldad de Mil3i. Contra la crueldad, lo desopilante. Desde esa ligereza, la novela nos enrostra a lxs argentinxs cuánto nos importa la corrupción, cuanto la ubicamos en El Otro, en un enemigo a menudo popular, y cómo, en realidad, participamos todxs de una trama que no es pura, ni ordenada, como la de la novela (discusión a parte: cuán adelantada estuvo Clara y Confusa a los días de proscripción y juicios por “corrupción” que vivimos en Argentina).
Vamos a decir que el extravío del sentido -y no la pérdida, ese lenguaje fatalista que tanto le gusta a la época- no solo ocurre aquí en tanto forma sino también que es algo concreto, sobre todo, en la vida de los personajes: mi teoría es que la vulgarización del trabajo plomeril le quitó al oficio la épica. Inventos transmitidos por generaciones, como el alambrito, la rosca, perdieron su eficacia ante la aparición de productos que, en vez de reparar o reacondicionar, se limitan a cubrir el desperfecto Al cabo de poner cinco parches en un día un plomero no tiene una sola historia que contar escribe Rimsky. Los plomeros, parece decirnos la autora, también han perdido el aura. Pero a diferencia de Walter Benjamin, a quien esto le preocupaba, Cynthia Rimsky hace del extravío del aura, un estilo. Y es por eso que de a momentos el texto se vuelve policial: el plomero busca al amor, que siempre se le escapa. Lo busca en autos del gremio, entre multitudes. Busca la prueba máxima de corrupción, que tampoco parece tan evidente. Y nosotrxs, lxs lectores, buscamos el sentido: siempre estamos por agarrarlo y se dispara más rápido, está adelante de nosotrxs, porque es más ligero.
Lo otro que hace divertido al libro es su salida de los lugares comunes. Pero esta sería, justamente, una frase de la que se burlaría el propio texto. Rimsky pone en un lugar inesperado, discusiones que refieren a los Grandes Temas: La Política, El Arte, El Amor. A fin de cuentas, nuestro protagonista plomero termina metido en hondas y tortuosas reflexiones sobre cuándo el desapego es amor y cuándo desprecio. Y lo más interesante: gracias a él, la novela muestra su costado ensayístico en relación al arte contemporáneo. Se ríe del arquetipo del artista a la vez que lo admira. Se pregunta por qué una artista está obligada a que su obra signifique; también en por qué se destacan como cultura las ideas más vetustas y cómo es que nos convencen, a quienes vivimos en las provincias, de merecer esa minucia en nombre de la inclusión y agradecer las políticas culturales de poquísimo criterio a las que menudo se nos somete. Podría resumir el efecto que me deja la novela respecto de este eje citando un fragmento de otro texto híbrido, El artista, de Francisco Bitar: Empezando por él, nadie sabe si el artista es un genio o un idiota. El protagonista tiene diálogos con la Walas, la crítica de arte que denosta a su novia artista, por la que él está dispuesto a hacer hasta lo último con tal de que, algún día, se note que ella lo ama. Dice: con Clara aprendí a mirar el arte contemporáneo. No a entender. Desde el primer día me prohibió comprender sus obras. Su postura se contrapone a la de la villana Walas: ¿Por qué el Estado va a financiar a una artista que se cree genial y no a una mujer que hace casas de madera para colibríes? Y este plomero parece decirnos que, frente a la literatura, quizás nos debemos un tratamiento semejante al que podemos entablar con el arte contemporáneo: no tener que entenderla, no al menos en el sentido de “extraer” del texto un único significado. La levedad. El placer mordiéndose la cola.
En medio de un época atroz, algunas autoras encuentran una fuga en la deserción del mandato del sentido. Cynthia Rimsky se fuga de eso, pega el volantazo, y devuelve a la literatura a una discusión que debe darse en el plano del lenguaje, que es otro cuerpo, apenas despegado de lo material, que, aún así, como estudia la lingüística, performa lo real. Pienso que es en esa línea que esta novela levita, y no en la idea banal de los charlatanes de los 90’. En un tiempo de pesadilla, que cree que el bitcoin, el trading y los gymbro son un discurso lógico, productivo, este texto nos ofrece lo confuso, lo ensoñado, lo absurdo. La ensayista Rebeca Solnit en Una guía sobre el arte de perderse dice algo semejante. Pone el ejemplo de los pies despegados del suelo de lxs corredores: esos brevísimos instantes en los que levitan suman una cantidad importante de tiempo; utilizando su propia potencia, pasan muchos minutos suspendidos en el aire. Eso que podemos hacer también con literatura.
Los años 90 en Argentina fueron un completo delirio. Además de un presidente que, treinta años después, tendría una réplica más cruenta de sí mismo, hubo un país que creyó en la convertibilidad, los cohetes a Japón, la pizza con champán, las vedettes y los autos de carrera. Los 90 también dieron paso al desarrollo de personajes como Claudio María Domínguez , el referente número uno de la luz y los ovnis; a organizaciones gordofóbicas: Anónimos Luchadores Contra la Obesidad, comandada por el nefasto Dr. Cormillot; a los cursos de control mental y a los seminarios de yoga que juraban qué, tras pagar unos cuántos dólares, una podría terminar levitando. Parece que cuando el neoliberalismo se profundiza, la época se brota, se enloquece y termina dando estos giros espiralados. Quienes lo instituyen, no ganan el voto popular por medio de la razón, por la justicia ni por la beneficencia: es su delirio en lo que la gente cree. Aunque no leí mucho de ellos, sé que hay una frase de Deleuze y Guattari que dice que las masas no fueron engañadas, sino que ellas desearon el fascismo. Pienso, entonces, que la política también se juega en un plano mucho más sutil que únicamente los números y la economía. Me pregunto si en vez de razones no es momento de ponernos nosotrxs a imaginar utopías mejores: estética y éticamente. Si no es nuestra responsabilidad imaginar, soñar, dibujar, escribir propuestas que sean disparatadas y hermosas como aquella que propuso otro presidente, Néstor Kirchner, en 2003. Tras años de negacionismo y libre mercado, inauguró su gobierno con la siguiente frase: vengo a proponerles un sueño. Es desde el sueño, es decir, desde esa espesura del deseo colectivo, que la política disputa también su poder. En esta época en la que se nos proponen pesadillas, yo quiero programas políticos que me acerquen al sueño.
Todo este manifiesto que tuvieron leer viene a colación de la novela Clara y confusa, de la chilena Cynthia Rimsky, que resultó ganadora del Premio Herralde de Novela en 2024 y que, sin tener nada que ver con los panfletos políticos hace algo muy político ejerciendo el arte de la levitación. Es difícil decir sobre qué trata: en principio hay un protagonista que es plomero; que vive en un pueblo de la llanura pampeana; que aprendió a escuchar filtraciones de agua fantasmas gracias a su maestro, Ovidio; que está enamorado de un artista visual que es despiadada con él y que a ella no le va bien en el mercado de las artes visuales del pueblo; que el plomero se afilia a un sindicato y descubre que todos los colegas denuncian corrupción y, para salir de la corrupción, él se pone a investigar la ruta del dinero del gremio a la vez que se termina corrompiendo para poder sacar jugo del gremio y así posicionar a la confusa y relegada artista Clara, su amada, en el mercado artístico. Todo (esto sí es un spoiler, pero no sean lectores de finales) acaba en la fiesta del Pastelito, en un inmenso gesto de dialogismo, carnavalización y demás términos que le encantaría al crítico y teórico marxista ruso, Mijaíl Bajtín.
Cynthia Rimsky, que es chilena y una viajera crónica, se vino a vivir a la pampa húmeda argentina. Ella escribe desde y sobre ese territorio, aunque hace en esta novela algo totalmente imaginario: un pueblo que es un poco de Chile y otro poco argentino, que está escrito incluso en una lengua chilenoargentina, que a veces usa el tú y otras veces el lunfardo. Rimsky tiene gestos muy amorosos en su literatura: escribe sobre la pampa. Ese lugar que, en la literatura argentina, ha sido “un residuo”: el desierto, como le llamaban los hombres de la generación del 80. Y toma, además, otras decisiones estéticas, como la de centrarse en la vida de personajes con oficio, el universo de los oficios, y encontrar en ellos una poética, como dice su propia autora.
Esta novela está apenas despegada de lo real: no podríamos decir que no es realista, sino que está llena de desvíos y que eso, las fugas en la trama, la hacen un poco más liviana. Está como realzada de la realidad, pero no su en su antagonismo: la literatura fantástica, el terror, la cifi ni nada de todos esos géneros que aquí tienen que quedarse afuera, pues no han sido invitados a la discusión. La novela es terriblemente graciosa. La tiranía de la trama, al decir de otra escritora, María Sonia Cristoff, aquí se no es tal, pues, como trama, resulta bastante vueltera. Me gusta pensar en la idea del volantazo: Rimsky venía pisteando como una campeona y empezó a pegar un volantazo, dos, tres y ya no pudo parar hasta llegar a la fiesta del pastelito. En este sentido, pienso que este libro dialoga con la propuesta de Ítalo Calvino, la de la levedad: la idea de que la literatura, para incidir en la pesadez de lo real, debe ser menos densa que esto último. O con la idea de Juan Cárdenas: el arte, para ser tal, tiene que flotar, ser ligero. Escribir, para el autor, debería generar este efecto en tanto las palabras son posibles gracias al aire: se soplan, se articulan con aire en nuestra garganta. Y es desde allí, desde su levedad (que no es lo mismo que banalidad), que el arte genera placer. Sobre el sentido, el autor dice: ¿por qué nos parece tan insoportable que en el fondo todas las cosas tengan un hueco, una ausencia radical de propósito o función, una burbuja? Él encuentra que ese rasgo es justamente el que hace 1) que el arte flote; 2) que ocurra el placer.. El placer por el placer, el placer enroscándose sobre sí mismo, buscando su propio agujero (…). Lo que hizo evolucionar a las aves no fue la lucha por la supervivencia sino la urgencia del canto, su gratuidad, escribe Cárdenas y su decir nos sirve para pensar esta novela. Parece que la trama pierde el sentido (¿qué otra cosa se puede hacer con él?), que deriva; que anda al vicio, como decimos en Córdoba; sin ton ni son; sin razón de ser; que la historia fue al goyete, en profundo lunfardo; que tanto esfuerzo en narrar ha sido, a fin de cuentas, al divino botón. ¿Y entonces por qué una sigue leyendo?, ¿qué este gesto de promover la lectura de textos que andan delirando con la trama? Una locura, claramente.
Lo que me parece a mí es que esta novela no es una novela contra el sentido, como quieren lxs posmodernxs, sino una que sabe que el sentido es escurridizo, fugaz, que pega la vuelta, que es saltarín. Incluso, según declara su autora en varias entrevistas, ella escribió este libro para sobrevivir a la crueldad de Mil3i. Contra la crueldad, lo desopilante. Desde esa ligereza, la novela nos enrostra a lxs argentinxs cuánto nos importa la corrupción, cuanto la ubicamos en El Otro, en un enemigo a menudo popular, y cómo, en realidad, participamos todxs de una trama que no es pura, ni ordenada, como la de la novela (discusión a parte: cuán adelantada estuvo Clara y Confusa a los días de proscripción y juicios por “corrupción” que vivimos en Argentina).
Vamos a decir que el extravío del sentido -y no la pérdida, ese lenguaje fatalista que tanto le gusta a la época- no solo ocurre aquí en tanto forma sino también que es algo concreto, sobre todo, en la vida de los personajes: mi teoría es que la vulgarización del trabajo plomeril le quitó al oficio la épica. Inventos transmitidos por generaciones, como el alambrito, la rosca, perdieron su eficacia ante la aparición de productos que, en vez de reparar o reacondicionar, se limitan a cubrir el desperfecto Al cabo de poner cinco parches en un día un plomero no tiene una sola historia que contar escribe Rimsky. Los plomeros, parece decirnos la autora, también han perdido el aura. Pero a diferencia de Walter Benjamin, a quien esto le preocupaba, Cynthia Rimsky hace del extravío del aura, un estilo. Y es por eso que de a momentos el texto se vuelve policial: el plomero busca al amor, que siempre se le escapa. Lo busca en autos del gremio, entre multitudes. Busca la prueba máxima de corrupción, que tampoco parece tan evidente. Y nosotrxs, lxs lectores, buscamos el sentido: siempre estamos por agarrarlo y se dispara más rápido, está adelante de nosotrxs, porque es más ligero.
Lo otro que hace divertido al libro es su salida de los lugares comunes. Pero esta sería, justamente, una frase de la que se burlaría el propio texto. Rimsky pone en un lugar inesperado, discusiones que refieren a los Grandes Temas: La Política, El Arte, El Amor. A fin de cuentas, nuestro protagonista plomero termina metido en hondas y tortuosas reflexiones sobre cuándo el desapego es amor y cuándo desprecio. Y lo más interesante: gracias a él, la novela muestra su costado ensayístico en relación al arte contemporáneo. Se ríe del arquetipo del artista a la vez que lo admira. Se pregunta por qué una artista está obligada a que su obra signifique; también en por qué se destacan como cultura las ideas más vetustas y cómo es que nos convencen, a quienes vivimos en las provincias, de merecer esa minucia en nombre de la inclusión y agradecer las políticas culturales de poquísimo criterio a las que menudo se nos somete. Podría resumir el efecto que me deja la novela respecto de este eje citando un fragmento de otro texto híbrido, El artista, de Francisco Bitar: Empezando por él, nadie sabe si el artista es un genio o un idiota. El protagonista tiene diálogos con la Walas, la crítica de arte que denosta a su novia artista, por la que él está dispuesto a hacer hasta lo último con tal de que, algún día, se note que ella lo ama. Dice: con Clara aprendí a mirar el arte contemporáneo. No a entender. Desde el primer día me prohibió comprender sus obras. Su postura se contrapone a la de la villana Walas: ¿Por qué el Estado va a financiar a una artista que se cree genial y no a una mujer que hace casas de madera para colibríes? Y este plomero parece decirnos que, frente a la literatura, quizás nos debemos un tratamiento semejante al que podemos entablar con el arte contemporáneo: no tener que entenderla, no al menos en el sentido de “extraer” del texto un único significado. La levedad. El placer mordiéndose la cola.
En medio de un época atroz, algunas autoras encuentran una fuga en la deserción del mandato del sentido. Cynthia Rimsky se fuga de eso, pega el volantazo, y devuelve a la literatura a una discusión que debe darse en el plano del lenguaje, que es otro cuerpo, apenas despegado de lo material, que, aún así, como estudia la lingüística, performa lo real. Pienso que es en esa línea que esta novela levita, y no en la idea banal de los charlatanes de los 90’. En un tiempo de pesadilla, que cree que el bitcoin, el trading y los gymbro son un discurso lógico, productivo, este texto nos ofrece lo confuso, lo ensoñado, lo absurdo. La ensayista Rebeca Solnit en Una guía sobre el arte de perderse dice algo semejante. Pone el ejemplo de los pies despegados del suelo de lxs corredores: esos brevísimos instantes en los que levitan suman una cantidad importante de tiempo; utilizando su propia potencia, pasan muchos minutos suspendidos en el aire. Eso que podemos hacer también con literatura.