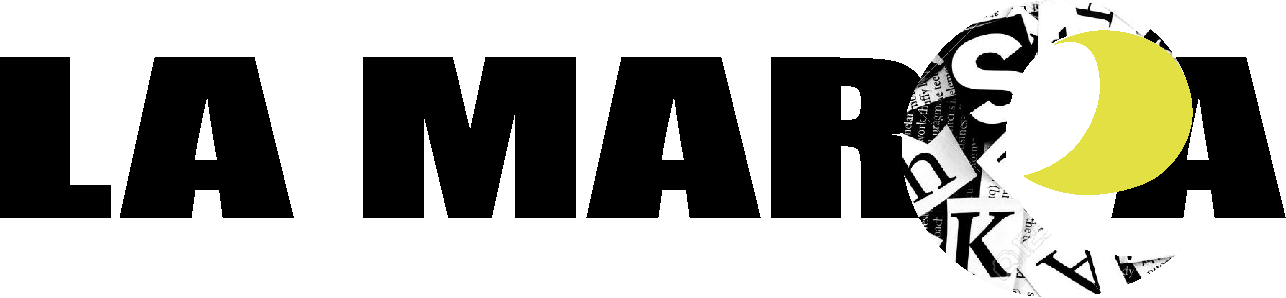El triple femicidio de Florencio Varela y el reciente doble femicidio de Córdoba parecen hechos distintos, pero revelan la misma trama: la posesión patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres y la complicidad institucional que la sostiene. En ambos casos, la violencia no fue un exceso, sino un mensaje.
Por Titi Isoardi. Especial para La Marea Noticias. Imagen: Gentileza Soledad Soler. Manifestación en Córdoba por justicia para Luna y Mariel
En Florencio Varela, Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas en un contexto donde la pobreza, la desprotección estatal y las economías ilegales se entrelazan con una lógica de poder masculina y violenta. En Córdoba, Mariel Zamudio y su hija Luna Giardina presuntamente fueron asesinadas por el ahora imputado, Pablo Laurta, fundador de Varones Unidos, un grupo que niega la violencia de género y acusa a las mujeres de mentir. Dos territorios distintos, un mismo mensaje: “las mato porque puedo”.
Rita Segato lo explicó con precisión en La guerra contra las mujeres: el patriarcado es “la forma más arcaica y persistente del poder”, se trata de una pedagogía de dominación que se expresa como un mensaje en el cuerpo violentado de las mujeres. En el crimen organizado, ese mensaje se inscribe en los cuerpos como demostración de control sobre territorios y vidas. En el odio organizado, se expresa como revancha simbólica frente a las conquistas feministas: una violencia política dirigida contra las mujeres que se atreven a hablar, denunciar o existir por fuera del mandato.
Laurta, imputado por el doble femicidio en Córdoba, no es un varón anónimo ni un “monstruo”. Fue un militante anti derechos con vínculos políticos y mediáticos, que construyó legitimidad pública negando la violencia machista. Su figura encarna el pasaje del discurso al acto: el odio como praxis. La pedagogía del poder patriarcal necesita repetirse, mostrarse, disciplinar. Por eso no se trata de casos aislados, sino de una estructura que produce y reproduce violencia con distintos lenguajes: el crimen, la impunidad, la desinformación, el descrédito.
En ambos casos, el Estado llegó tarde o mal. Las políticas de seguridad siguen pensadas desde una lógica punitiva y neutral que ignora los efectos diferenciados de la violencia sobre varones y mujeres. No existen políticas de seguridad neutrales al género. Una seguridad democrática no puede basarse en la militarización ni en el control, sino en la prevención, la justicia y el fortalecimiento comunitario. Sin políticas públicas que integren la perspectiva de género, cada omisión institucional se convierte en un acto de violencia.
No nos cansaremos de repetirlo: los femicidios, la criminalidad organizada y los discursos antiderechos comparten un mismo entramado. Uno que combina el orden patriarcal con la desigualdad estructural y la cultura del consumo y del control.
Nombrar estos casos, insistir en analizarlos, es un modo de resistir la anestesia social que se pretende imponer. Porque cada vez que alguien relativiza la violencia o pone en duda la palabra de las víctimas, el patriarcado gana terreno. Y porque mientras haya quienes justifiquen, nieguen o callen, el odio seguirá escribiendo su mensaje sobre nuestros cuerpos.