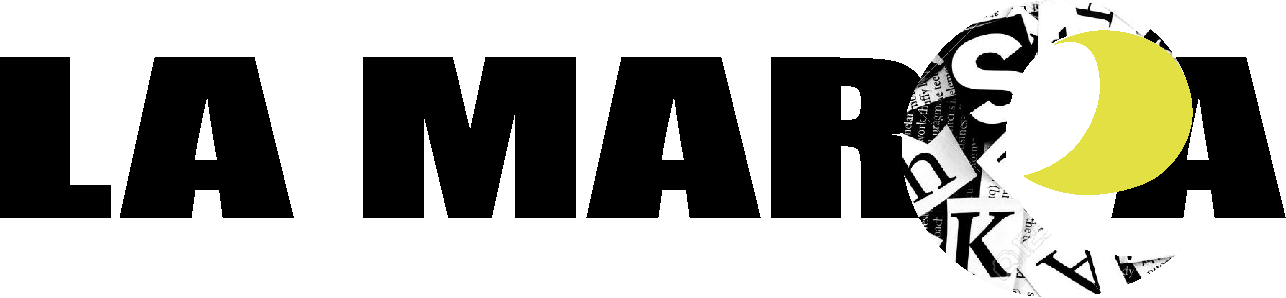Notas de lectura sobre Los galgos, los galgos de Sara Gallardo por Camila Vazquez
Si alguien quiere leer la literatura argentina, tiene que leer a Sara Gallardo. Me refiero a que leyendo su obra asistimos a una serie de tensiones políticas y estéticas en las que convergen grandes preocupaciones de la historia de nuestra literatura nacional: ¿cómo se funda un país?, ¿cómo se ingresa a ese país, bajo qué violencias y sobre quiénes recae?; ¿cómo es la lengua de un país?, ¿cómo se revive esa lengua?, ¿quién es el más pijudo en el canon nacional? Esa última es la más dudosa, tal vez la crítica no la haya formulado así. Pero quizás sea una pregunta que subyace al armado de un canon de un país comandado por blancos terratenientes.
Volvamos a Gallardo. Lejos de ser una snob o, mucho peor, alguien que escribe para esa crítica, para que se diga de sí que “relee el canon nacional”, Sara Gallardo está atravesada genealógica y artísticamente por “la tradición”: no diré de vuelta en estas notas, en las que tanto la hemos nombrado, casi nada sobre su linaje liberal mitrista, su parentesco con el naturalista Miguel Cané, su matrimonio con Estrada ni su amistad con Manucho, Manuel Mujica Lainez. No es por eso que una buena lectora de literatura argentina debe leer -aquí es cuando me pongo didáctica- a Sara Gallardo, no por su familia. Es porque sin hacer necesariamente un intertexto su obra está entre todas las zonas que importaron a la crítica en muchas ocasiones: los discursos fundantes, el otro -léase, el indio-, la renovación de una lengua.
En esta nota nos vamos a referir a su novela Los galgos, los galgos -recientemente reeditada por Fiordo-, publicada originalmente en 1968. ¡Ah, 1960! Cómo olvidar esa década. Sueño con un seminario en la carrera de Letras que lleve ese nombre, en el que se lean la ya emblemática Rayuela (1963) con esta otra novela, que no ha gozado de la misma fama. Siempre que escribo una reseña se me da por ese afán peleador, como si hubiera que elegir entre una cosa y la otra -Gallardo vs Cortázar: hagan sus apuestas-. Mientras que la literatura es más bien el plano mismo de la promiscuidad: una puede leer todo lo quiera, abandonar a los libros como una amante despiadada o gustar de varios a la vez sin tener que dar explicaciones a naides. En este caso, sin embargo, vamos a seguir con la pelea, aunque amemos a Cortázar porque somos grasas y nos encanta la vanguardia -es más cool gustar de autores realistas, más raros, que la hayan pegado menos-, porque Cortázar es un varón. Fin de la discusión. Y por otras razones que tomamos prestadas de una conversación con Melisa Gnesutta: que sus narradores -el de Los galgos, los galgos y el de Rayuela– se parecen. Sus discurrires tienen algo de filosófico, ambos están partidos por el espacio -del lado de acá y del lado de allá: es decir que viajan a las Europas- y ambos son unos misóginos bárbaros de los que igual también gustamos un poco. ¿Por qué un misógino de la ficción triunfa más que otro? Pregunta de investigación que se desprende de nuestro seminario imaginario llamado 1960 para la carrera de Letras.
Ahora bien, vamos a la novela. Alejandra Laera la resume de esta manera: comienza con una herencia: una casa, la mitad de un campo y un poco de dinero. Julián, el protagonista y narrador de su historia, le cambia a su hermano la casa que le dejó su padre por la mitad que le falta del campo, y la plata la gasta en construir allí una casa nueva. Acepta, por lo tanto, una parte de la herencia: la parte rural. De lo otro, la casa en la ciudad, y del mundo de los negocios, también urbano, se hace cargo el hermano. La historia de Julián es la historia del intento fallido de reapropiación del campo heredado: la pose de estanciero, la potencial explotación de la tierra y, sobre todo, la construcción de una casa exactamente igual a la que había en el pasado pero reducida.
Los galgos… es una novela extemporánea en el momento de su emergencia: mientras los muchachos del boom latinoamericano están haciendo extrañas búsquedas lingüísticas y explorando los límites de la realidad, Gallardo produce una obra como un animal extinto, un texto de dandys en plena mitad del siglo XX. Los dandys fueron unas figuras distinguidas allá en los años de Lucio Mansilla. Sujetos entre terratenientes y letrados, cultos y mujeriegos, que van y vienen del país por asuntos intelectuales y políticos. El narrador y protagonista de este texto, Julián, es un porteño atravesado por el deseo de llanura. Volveré sobre esto. Cuando toda la maquinaria literaria latinoamericana se mueve hacia el progreso del procedimiento -y con gran belleza-, Gallardo regresa a zonas residuales de la literatura nacional. Vuelve al campo. Allí, en su casa de Las Zanjas, Julián -que por dandy es un bueno para nada-, hace algunas cosas bien: ama a una mujer que lo burla, que lo pone en ridículo. Cría a dos galgos -una galga y un galgo-, siembra árboles que no crecen, contempla la vastedad del monte que aún existe. Alejandra Laera dirá en el libro de lecturas sobre Sara Gallardo Escrito en el viento, compilado por Paula Bertúa y Lucía De Leone: Los galgos, los galgos debe ser leída en el cruce entre la ya imposible novela rural y la renovación que inaugura Rayuela a comienzos de la década. Entre los tópicos residuales y los recursos convencionales que venían del ruralismo, y los nuevos repertorios y procedimientos que Rayuela, al narrar la historia de Oliveira en París y en Buenos Aires, pone a disposición.
Ya en la segunda mitad del libro todo se viene a pique, todo es la nostalgia de aquel esplendor: el amor que se termina, los perros que se mueren, el campo que crece, la implantación de un criollo nostálgico en la ciudad del amor, París, donde hay muchas mujeres pero ninguna es Lisa. Algo de esa pérdida territorial también marca la prosa de Gallardo en esta segunda parte, hay un brillo que se apaga: mientras leo, extraño los claros de monte en medio de la llanura del texto, los inventarios de plantas que hace Julián, el recuento de especies de aves, caballos y múltiples criaturas. Las tardes enteras con sus perros, su volver adentro, hacia el amor, cuando arrecia el frío. El lugar que ocupan esos momentos de extremo detenimiento narrativo -donde ninguna acción hace avanzar a ningunase convierte en la segunda parte en espacio para el recuerdo, para la nostalgia, el famoso spleen de Los galgos, los galgos . Donde antes había árboles, perros y caballos, donde antes estaba el amor, ahora hay recuerdo. La segunda parte se agiliza: son muchas las amantes, incontables; son muchos los pormenores, los conocidos. Aquel primer efecto de paz, de calma perturbadora,también puede leerse en Los llanos, de Federico Falco -quien abreva en ese texto hacia dos aparentes a luentes cercanas en la obra de Gallardo: esta que comentamos y Enero, su primera novela-.
Es de esa quietud como procedimiento de la que quiero hablar para referirme a dos aspectos más: el deseo y el extractivismo. Son ejes muy amplios, pero muy concretos en esta novela y quizás en la vida en general. Aunque Las Zanjas no es un paraíso, ni una utopía y tampoco el amor con Lisa es un campo rosado, hay en esa primera parte rural una convivencia armónica del narrador con su deseo: los días están bien así, la casa a medio hacer, el amor de una mujer que no lo atiende como a un rey, los hijos que no llegan. Es posible que en esa simpleza exista una forma de la felicidad. Algo empieza a quebrarse cuando Julián hace las tratativas para que el campo “progrese” y rinda sus frutos. Inversiones en vacas, peones que le caen mal y demás torpezas en las que nuestro narrador incurre por no saber. Por ser, en pocas palabras,un cheto medio inútil. Sin embargo, en esa inutilidad del campo que no produce se halla el secreto de un corazón para nada cool, uno que tiene esta enfermedad: el deseo de llanura. Con la misma sencillez que tiene este deseo acriollado, Gallardo vuelve al campo a decir su minucia así: Hablemos de los caballos de una buena vez. Del oscuro por ejemplo, comprado por monedas a un polaco que lo tenía comiendo pasto en un camino cerca de Morón. Esa procedencia y algún detalle estético hicieron que lo donara a Lisa (…). El bayo, de buen origen criollo, respondía mejor a mis pretensiones. Lisa se rió de mi falta de criterio. La personalidad del oscuro, dijo, lo hacía un compañero mucho más interesante que mi plácida cabalgadura. (…) En el fondo reconocía que la brillantez de los ojos y la lisura casi inverosímil del galope (…) eran signos de una alma peculiar. Como este, varios recuentos o inventarios similares: Debo hablar ahora del mundo vegetal, dice unos capítulos más adelante. Otras veces, menciones a la circularidad del tiempo: Vino el invierno con sus pastizales, sus liebres de pelo largo, su casa chorreante de humedad, sus galgos friolentos, sus caballos peludos como jabalíes. Con estas citas quiero hacer mención a una recepción de la obra que admite una lectura actual. La palabra actual no me gusta, pero lo que estoy queriendo decir es que Sara Gallardo continúa hablándole a la literatura nacional en tanto su obra siguen encontrando el modo de referirse a un genocidio que no ha frenado desde la Conquista del Desierto en adelante: el extractivismo, el desmonte. Ambos pegados a la sintomática pérdida de deseo, como la que sufre Julián, quien a pesar de tener sucesivas amantes, está profundamente amargado por la pérdida de su vida anterior. Así como la prosa va perdiendo en esta novela la vitalidad primera – la sorpresa por lo mínimo, por lo que nada produce, el amor, las aves de la laguna, la corrida infatigable de los galgos como lechas- se extravía y lo que resta, como en Rayuela, es un constante evocar el pasado, el país lejos, la mujer que se amó.
Pienso que esta historia de desamor es también la caída de un sujeto extinto o peor, imaginario, en la literatura argentina. Un sujeto virtual. Como si la lección de vida para el personaje fuera: no se puede ser terrateniente y no ser un hijo de puta, Julián. Para que el campo produzca, hay que matarlo. El amor, el monte, para algo tienen que servir. Y así, aunque lxs lectores sepamos que Julián padece por ese progreso que no desea, lo vemos comprar las máquinas, despedir a su peón y gaucho salvaje Flores, adquirir vacas y adiós laguna que se seca, adiós Lisa, adiós amor, adiós lamencos del bañado. Esta novela es un clásico porque habla a las épocas desde un problema profundamente humano: el vivir a expensas de nuestro deseo, de espaldas a él. Una enfermedad contemporánea. Un asesinato que muchas veces viene de esa promesa “de estar mejor”, es decir, “evolucionar” económicamente.
Ese crimen liquida a los más inocentes: al monte, al amor.
Es por eso que texto es un clásico y es por esto que otro que la obra de Gallardo puede leerse como un espacio de convergencia de los temas que preocupan y preocuparon en la crítica literaria sobre la literatura nacional: porque va y va hacia el desierto en la voz de paisanas aborteras (Enero), porque sabe que ese campo ídilico ha muerto (Los galgos, los galgos), porque sabe que de eso que ahora es campo ha sido arrebatado al indio (Eisejuaz, pero también muchos cuentos de El país del humo) y trabajado por los gauchos. Quedan obras afuera. En este seminario no hemos podido abordar todo. Algo que no dije en esta nota es que yo también tengo la enfermedad. La de Julián quiero decir: yo también tengo deseo de llanura. Es verdad que maldigo este clima y esta ciudad que me aburre, que me parece desarbolada y desesperantemente amplia. Sin embargo, cuando pude irme del país de Milei, cuando me ofrecieron una beca para doctorarme en el país de los yankees y pensé que era una buena opción para salir de la melancolía eterna de sufrir por miedo al desempleo, comencé a enfermarme. Primero fue la gastritis, después fue la acidez. Más tarde vinieron los mareos. En esta llanura quedaba el amor. Y yo, una feminista, tenía que pensar primero en el progreso. Al final era tanto el dinero que necesitaba para viajar que no pude hacerlo. Junto con la conciencia cabal de la clase obrera a la que pertenezco vino la inmensa alegría de quedarme. Si bien no se trata de un versus binario, de un mirar las opciones como buenas o malas, mejores unas que otra, leyendo Los galgos sentí alivio de no haberme sometido a la esclavitud del progreso. También obtuve un nuevo diagnóstico. Yo también estaba infectada: tenía deseo de llanura.
*Imágenes: gentileza de la artista textil Karen Nicol