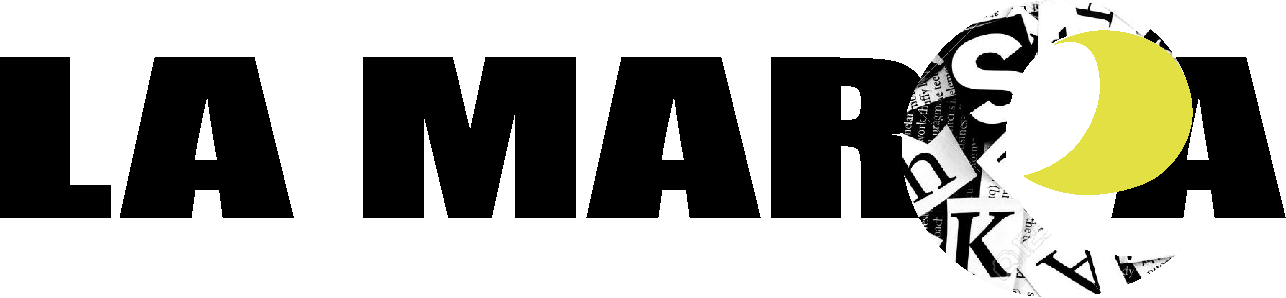Notas de lectura de La Estirpe de Carla Maliandi
Por Camila Vazquez
¿Puede el cautiverio tomar no solo cuerpos, si no una mente?, ¿una forma de mirar el mundo?, ¿una lengua?, ¿podemos estar conquistadas por un deseo que no es nuestro? La frontera es difusa, el borde entre cautiva -alguien que quedó, fuera de su voluntad, “del lado equivocado”, al decir de Susana Rotker- y estar cautivada por alguien, enamorada, seducida, hechizada, es finísimo. El mismo borde que se vuelve filo de lanza en conquista: que alguien nos conquiste, nos cautive el corazón; que alguien conquiste a un pueblo -que lo reduzca, que lo someta, que le extirpe la lengua, sus dioses, su sensibilidad, que arrase con su memoria-.
En La Estirpe (2021, Random House), la segunda novela de Carla Maliandi, Ana, una profesora de la universidad, que es a la vez escritora, tiene un accidente para nada trágico que le arrebata la memoria. En el día de su cumpleaños número 40, una bola de boliche cae en su cabeza. No sufre grandes secuelas físicas, pero, en cambio, pierde la memoria. Y con ella, no solo eso. Por qué su marido es su marido, qué cosas amaba, cuál es, por favor, cuál es el nombre de su hijo, qué son esos papeles dispersos, esas fotos de la llanura, esos familiares militares, esa banda de música, esa india. Quiénes. Por qué es más fácil hablar en qom que en español.
La Estirpe abre con un sueño de la protagonista: “El primer intento de hablar es el hospital. Estoy en la cama, la habitación es blanca y está vacía. A un costado me parece ver una pequeña orquesta. Un grupo de músicos vestidos de militares que afinan sus instrumentos y tocan apenas una melodía. Veo también a una nena, tiene cara de india y lleva una batuta en la mano. Con la batuta hace un breve y preciso gesto a la orquesta. La música suena más fuerte. La nena permanece quieta en silencio, escuchando. Después mueve la batuta en una línea recta que atraviesa el aire y ordena: ¡Hablá!”
Este fragmento es clave para hilar la memoria, la escritura, fragmentarias de la protagonista, que, en los recuerdos sin jerarquía a los que la somete el olvido, rememora retazos de escenas que son, sobre todo, de un pasado anterior. E incluso más, recuerda un pasado inventado: el que los blancos poderosos de nuestro país escribieron con sangre como tinta en nuestra historia. “Era la tarde y la hora / en que el sol la cresta dora / de los Andes” dice Echeverría en el poema fundacional de nuestra literatura, La Cautiva (1837) cuyos versos recuerda como un arrebato Ana, la protagonista. Un poema que funda una literatura y un país con una violación. La de los indios hacia las blancas. Porque siempre la barbarie es la única responsable del mal. La protagonista de La Estirpe tiene un pasado militar: un tatarabuelo músico que tocó en una de las orquestas que acompañaron la Campaña del Desierto. El mismo abuelo que ¿rescata?, ¿apropia? una niña india que queda huérfana entre la masacre y a quien le espera un destino de sirvienta.
Ni la vida amorosa con su pareja, ni las clases que solía dar, ni el instinto maternal, ni el sometimiento a una psiquiatría vetusta y patologizante arrebatan de la memoria de Ana un deseo ferviente: el de conectarse con una memoria híbrida, con el abuelo militar y la niña cautiva. A lo largo de toda la novela, en la misma fragmentariedad de la que está hecha, vemos a su personaje principal ser tratada como una minusválida, al decir de Yuna Riglos, si se me permite el préstamo. Son reiteradas las peticiones que recibe Ana para “frenar” con esos papeles, que fueron su antiguo borrador para el libro: “Después de leer el documento, Alberto quiere apagar la computadora y que nos vayamos a dormir”;“Hija, ¿pensás en seguir con eso? No me parece que sea el momento para semejantes esfuerzos”; “Lo que ellos esperaban eran un elogio, un homenaje al tatarabuelo, una historia de la familia. Me fui poniendo sombría, dice Alberto, distante con todos, encerrada en mis pensamientos”. Ana es tratada como una tonta, como alguien que no sabe lo qué quiere. Y, justamente, el olvido trae a esta Ana olvidadiza el recuerdo de lo que sí quiere: contar una historia familiar, que es una historia del país, hablar como le pidió la india del sueño, la india apropiada.
Me gustaría anotar una sensación que me atravesó mientras leía el texto de Maliandi: que Ana enferma de memoria. Que en esa enfermedad hay un empecinamiento con la escritura, el único gesto apasionado que le sobrevive de aquella otra vida que ahora mira extrañada. Ana sabe comunicarse en qom, sueña e intercambia comentarios con un compañero del tratamiento psicológico y grupal que le recetan sus médicos. Un tratamiento chato y baja línea que infantiliza a sus pacientes. Pero en el que Ana encuentra un interlocutor en su lengua, un compañero loco e indio. La glosolalia, esto de hablar múltiples lenguas sin conocerlas, a veces visto como cosa de mandinga, comienza en uno de los momentos más hermosos de la novela. Ana encuentra en una caja la trenza de una india. Prueba ponérsela en su cabeza y, desde entonces, no se la quiere sacar. La trenza le trae una claridad, una vitalidad, una belleza, que les demás no entienden, que juzgan y estigmatizan como otro gesto más en su demencia. Con la trenza, Ana escribe, habla, se encierra a ordenar ese pasado, el único del que puede hacerse cargo ahora. Y ese pasado no conviene en el esquema familiar, no conviene en el esquema productivo, ¿qué pasa si una docente prestigiosa no solo olvida quién fue, si no que, a partir de un accidente, comienza a ser otra? La novela no moraliza al personaje, no pone en palabras suyas cuánto fervor le causa la escritura: en cambio, proyecta a una protagonista que, en comparación a la infantilización y al estatismo al que la recluye la falta de memoria -al que la recluyen médicos y familiares-, se revitaliza con la escritura. Una trenza de india en su cabeza no es vista como un gesto de deseo: de encuentro con una otra, con una niña de otra cultura, con una niña de su familia cautivada en la historia nacional. Hablá. Y en ese camino del hablar-el recordar-el escribir como movimientos enhebrados en la memoria, Ana cura algo de esa herida. No la remedia. No se identifica de golpe con lo que supo ser, no cree tampoco que es ella misma una india. Apenas sabe que tiene que escribir.
En varias entrevistas, la autora del libro cuenta que la historia del tatarabuelo militar es un hecho concreto de su genealogía familiar. Se dice que La Estirpe es una novela histórica. Pero aunque elementos históricos y biográficos puedan estar allí, me gustaría correr, en esta lectura, a la novela de estos lugares a veces estáticos. Carla Maliandi asegura haber tenido el deseo de escribir algo con esa memoria del abuelo y de la india, pero no saber cómo. No quería doblegar esa historia tan cercana a su moral, su ideología, su forma de ver el mundo. Entonces hace una ficción que recupera, no tan cerca del realismo, sino más cerca en la frontera del fantástico, la fragmentariedad de la memoria. El olvido de su protagonista alumbra otra zona del recuerdo, una mucho más anterior. Este cruce de presente accidentado y pasado reúne en la ficción dos temporalidades como dos pliegues que se tocan. Qué hace con nuestro presente ese pasado de violencia, de apropiación, qué hace sobre nuestra literatura, qué hace con nuestra sensibilidad hoy.
Entre cada retazo de papel -ese testimonio- que encuentra la protagonista, figura el proyecto de novela, que tiene subtítulos como estos:
“-María la china:
Escena de ella durmiendo en su cuarto de empleada doméstica (+ o – 1900). Descripción del caserón de La Plata. Tiene doce o catorce años. (Camisón de lino blanco, largas trenzas, etc). Sueña con madre, hermanos, ¿animales? Al despertar recuerda: la piel descubierta, las sandalias de cuero. Las palabras que antes sabía para llamar las cosas.”
Hay una conexión análoga con la memoria de María la china y la memoria de Ana. Un contagio entre los años. Cita Susana Rotker en su libro Cautivas. Olvidos y memoria en la argentina (2019, Los cuadernos del destierro) a Cristina Iglesias: “La cautiva es un cuerpo en movimiento, un cuerpo que atraviesa una frontera. El rapto, desde esta perspectiva, es una forma posible del viaje femenino. Un cuerpo en movimiento que se contrapone a la mujer atada a la tierra y al alimento. Un cuerpo equívoco que equivoca la decisión de su deseo. Sin duda la cautiva no elige su itinerario y viaja hacia un paisaje que desconoce. Por eso, acicateada por el propio terror y la curiosidad, comenzará a enamorarse de su propia nostalgia(…). Marcada siempre por este doble viaje, el que la aleja y el que la acerca a sus sueños, la cautiva será siempre el símbolo del no lugar, del no estar, de la no pertenencia.” Las cautivas cruzan la frontera. Sin romantizar el tráfico de mujeres con el que también se escribió un país, La Estirpe abre con una escena propia de las cautivas. El desmayo y el posterior olvido. El pálpito. Afirma Susana Rotker en el ensayo antes mencionado, que resulta común en las escasas crónicas -escritas por hombres blancos y colonos, que consideran cautiva a la mujer casta y blanca, y son incapaces de ver su propia apropiación de mujeres- escenas de cautivas que, ante el rapto, pierden el conocimiento. Ana y María tienen la sensación de haber podido decir de otra manera, con palabras más precisas, esto que sienten. Están presas en una lengua que no es la suya. Ana, sin embargo, en la laguna de barro que es su memoria, cruza el deseo, cruza la frontera y elige: se pone la trenza, se encierra en el cuarto y escribe. Enferma, es tomada por el deseo y en eso que desea y la arranca del presente hay un signo de profunda vitalidad, de conexión con la vida.
La novela tiene en su tapa una pintura de María Pinto, La vuelta del malón. Una remake de La vuelta del malón de Ángel Della Valle, una pintura inspirada en La cautiva de Echeverría, el texto que funda nuestra literatura. En la versión de María Pinto, los indios salvajes y la cautiva blanca son muñequites de playmobil, personajes manipulables por la historia, por la violencia de la historia. Esta vez, sin embargo, la cautiva deja de estar padeciente, como en la versión de Della Valle, para sonreír ¿con picardía?